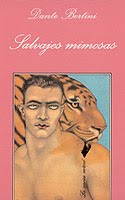¿A quién le toca despedir a los muertos supuestamente famosos,
todos esos que, también supuestamente, tienen un abultado currículum?
¿Quiénes son los encargados de redactar las necrológicas de los periódicos? Hacerlas, pensarlas, escribirlas, ¿es un premio o un castigo, sobre todo cuando el finado reciente no te dice más de lo que puedan decirte los datos que te acerca el, por lo visto mediocre, funcional aunque incompleto fichero del medio donde trabajas?
Resulta que mi amigo Carlos Borsani se ha muerto en Madrid hace dos días -uno de esos malditos martes en el que no puedes ni debes embarcarte en nada y en el que casarte es por demás desgraciado, sobre todo si lo haces con la puta, insaciable parca- y, distanciados como estábamos por las enrevesadas cosas de la vida desde hace más de tres décadas, recién me entero de su defunción, palabra desagrable, antipática, aunque muy apropiada para un hombre de teatro que ha dejado de ser(lo).
Yo había pasado un día de cierta felicidad, de buen y descansado trabajo, de encuentro con amigos alrededor de esos
Barquitos varados con velas ilustradas que reunió el dibujante Elenio Pico en las salas de exposición del Convento de San Agustín, hasta que el nutrido obituario de un diario español donde no parece que lo hayan conocido mucho, a Borsani, digo, me acercó sin piedad alguna, con el impacto de su imagen actual, distorsionada por el tiempo, la irreparable noticia de su muerte. No busqué por la red otra necrológica, lo confieso, aunque nunca en todos estos años su trabajo como profesor, actor, autor y director teatral mereció la nota de más de media página que ocupó el anuncio de su muerte, con el corazón herido.
Todavía sin reponerme de esta pésima noticia que cancela toda posibilidad de reencuentro, prefiero escribir lo que siento, semisumergido en el dolor, tan fresco como difuso, que parece tintar de lila este atardecer invernal, carnavalescamente disfrazado de cálida primavera.
La última vez que lo ví, el mechón de pelo lacio, oscuro, cayendo sobre su frente, sus ojos claros y desprotegidos como siempre, ocultando con un velo melancólico esa férrea personalidad que muchas veces confundíamos con caprichosa inmadurez, quizo darme la clave necesaria para que unos amigos comunes que vivían en Europa no pudieran cerrarme las puertas de sus casas, parisinas y barcelonesas, en caso de que yo necesitara su cobijo:
-Deciles que si no te dan asilo, Carlos Borsani va a difundir por todas partes lo que ellos saben... Vos deciles eso, nada más. Vas a ver como te reciben sin decir ni pío.
Esa era su extremada forma de ser amigo: cruda, veraz, sin concesiones. Podía quererte a pesar de todo lo que fueras o no fueses y, hombre de pocas posesiones y de casi nulas apetencias, permitir que usaras, sin traba ni cortapisa alguna, tanto sus conexiones como sus conocimientos.
Auténtico single, solitario socializado, hacía suya la frase de Montaigne, prestándole algunos momentos a los demás mientras se entregaba sólo a sí mismo. Nunca se casó, aunque la redactora de su obituario, enredada en la relación fraterna de los Borsanis, Joe y Carlos, atribuya al segundo el matrimonio del primero, asesinado, que no simplemente fallecido, en su casa de Madrid, hace ya unos ocho años.
De cruzarme con Carlos Borsani en un lugar cualquiera es probable que no lo hubiese reconocido. Él ya no era el muchacho frágil que paseaba conmigo por las calles del centro porteño. Yo tampoco soy aquél que fui, aunque todavía recuerdo con certeza lo que compartimos y algunas de las cosas que, con angélica inocencia, perpetramos.
Pensaba contarlas aquí, pero no tengo la energía necesaria para hacerlo. Quizás la necesite para lanzarme a la calle y, como en aquella canción que idearon su hermano Joe y el frágil, verborrágico, talentoso, entrañable Armandito Fernández Llamas, pintar las paredes de toda la ciudad con el nombre de este muy estimado, y ahora ya perdido, amigo.