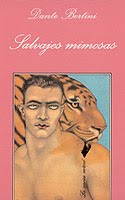Soy un pecador, lo reconozco, pero la otra noche, después de tropezar con el panegírico de don Mario Vargas Llosa a favor del toreo y toda su brutal parafernalia, por pura terapia regeneradora necesité sumergirme en algo pornográfico a la antigua, con cuerpos desnudos que jadean y se entremezclan, que simulan gozar y sufrir, pero sin abrir heridas ni derramar sangres propias o ajenas.
El inflamado texto del autor de tanta novela prestigiosa, lucía bien destacado como columna central de las páginas editoriales del diario El País, y a pesar del desagrado que me producía imaginar aquella cara impávida -que alguna vez intentó ser presidencial- mientras declamaba al mundo entero las bondades de un espectáculo de tortura y muerte, fui leyendo aquel texto suyo de punta a punta. Y nunca mejor dicho, porque lo que recibí fueron puntazos que hicieron sangrar esa cosa intangible a la que algunos todavía llaman alma, otros pocos psiquis, y yo, ahora, me atrevo a llamar simplemente conciencia.
"Prohibir las corridas, además de un agravio a la libertad, es también jugar a las mentiras, negarse a ver a cara descubierta aquella verdad que es inseparable de la condición humana: que la muerte ronda a la vida y termina siempre por derrotarla. Que ambas están siempre enfrascadas en una lucha permanente y que la crueldad -lo que los creyentes llaman el pecado o el mal- forma parte de la condición humana."
También la tortura es parte de esa condición, según puede verse a través de nuestra historia, aunque sería preferible no promocionarla de la manera que don Mario lo hace, en plan espectáculo público, imperecedero legado cultural, exquisita manifestación de arte.
Para ver brillos y alamares, paquetes y culitos ceñidos, sepa usted perdonarme, señor escritor, yo sigo prefiriendo el ballet clásico.
Sin embargo, como no era mi intención contribuir a la difusión de la encendida publicidad taurina
made in Vargas Llosa, sino contarles que un canguro se había metido en mi casa sin que yo lo invitara, vuelvo a la primera frase de este post, allí donde les decía que:
Soy un pecador, lo reconozco, pero la otra noche, después de encontrarme con el panegírico de don M.V.Ll. a favor del toreo y toda su brutal parafernalia, por pura terapia regeneradora necesité sumergirme en algo pornográfico a la antigua, con cuerpos desnudos que jadean y se entremezclan, que simulan gozar y sufrir pero sin abrir heridas ni derramar sangres propias o ajenas.Resulta que no pude hacerlo.
Cuando pulsé en la dirección deseada, ejem, un cartel bicolor cubrió toda la pantalla, anunciándome que
Canguro Net había decidido que aquella página no me convenía y por tanto bloqueaba la entrada a ella.
¡La mano que mece la cuna!, pensé, haciendo uso de mi memoria paranoide-cinematográfica.
Frustréme, dormíme, y a primera hora de la mañana siguiente, poco después de un frugal desayuno, llamé a Teléfonica. Tuve que pasar por tres operadoras, tres, que me pidieron tres veces, tres, los mismos datos. Al fin la tercera me pasó a la cuarta y esta resultó tener un acento diferente, con notable ritmo centroamericano. Por cuarta vez, bastante más airado que las otras tres anteriores, le dije que no quería canguros en mi ordenador. La mujer se mostró sorprendida:
-¿Por qué le molesta? Está bueno, señor...Impide la entrada de contenidos pornográficos, la publicidad de drogas o cualquier otra información malsana que podría dañar su sensibilidad o la de sus niños...
Mi cabreo iba en aumento. Le expliqué que en la casa no había niños, sólo personas mayores que podían discernir muy bien qué cosas le convenían, o no, ver.
Después de oírme, la cuarta operadora dijo "un momentito" y me dejó a la espera cerca de diez minutos. Supongo que era el precio que debía pagar por mi enfado. Una contribución más de este habitual contribuyente.
-¿Sigue allí?
Era ella, la cuarta mujer.
Conteste "sí". Tal vez esperaba haberme disuadido por cansancio.
-Bueno, señor. Ya he pasado su pedido. En tres días desactivaremos el
Canguro Net.
Esta vez no recabaron, como suele ser habitual en ellos, una puntuación final sobre la atención recibida. Además, adelantándose al plazo anunciado, ese mismo día desapareció de mi ¿¡Personal Computer!? el canguro infiltrado. Temo que al mismo tiempo mi nombre haya pasado a engrosar una lista, si no negra, de tintes sumamente oscuros y vaya uno a saber bajo qué desolador epígrafe.
Como suele suceder en estos casos, ahora que ya no cuento con su silencioso control, me pregunto si entre las funciones no especificadas de este canguro subterráneo estaría también la de censurar declaraciones, para mí muy dañinas, lacerantes, como las pro-taurinas del escritor consagrado, y esas otras, no escritas aunque bien difundidas, del mandatario Evo sobre el consumo de pollos amariconadores, o al menos las de ese prelado que nos visita, dispuesto a asociar, aunque sea contra natura, la homosexualidad y el lebianismo a cualquier otra cosa de fácil combustión.
Pura obscenidad sin el más mínimo filtro.
Ilustra: Alfred Hitchcock (1898-1980) con el ave culpable de su calvicie, ejecutada. Fotografía de Albert Watson.
 Doblaba la esquina de mi casa con el corazón en un puño y la respiración contenida, los deseos convertidos en un único miedo, mis pobres culpas inocentes transformadas en invocaciones mántricas que pretendían detener lo que al mismo tiempo suponía inexorable.
Doblaba la esquina de mi casa con el corazón en un puño y la respiración contenida, los deseos convertidos en un único miedo, mis pobres culpas inocentes transformadas en invocaciones mántricas que pretendían detener lo que al mismo tiempo suponía inexorable. 


.jpg)