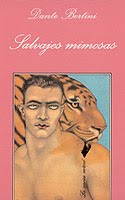Eixample, Barcelona. El calor continúa aplatanando nuestros pobres cuerpos y secando sin piedad nuestras ya de por sí castigadas almas.
¿De por sí?, preguntarán algunos olvidadizos, sin recordar siquiera la primigenia fábula de Adán y Eva. No voy a contárselas ahora. Si por casualidad alguien no la conoce, que pique los dos nombres en Google y enseguida se entera de toda la historia.
Vuelvo a lo mío, que en estos días es simplemente el calor. Ni siquiera la muela del juicio que acaba de arrancarme el doctor Moret ha desplazado del primer puesto de mis incomodidades esta sensación de pollo frito que arrastro desde hace varios días. No pido comprensión, tampoco que me compadezcan. Podría irme a otro lugar más fresco, pasar mi veraneo en algún lugar de invierno, pero, como casi todo en nuestra vida, mis molestias son la consecuencia lógica de una elección personal. No me gusta salir de vacaciones en estos meses, cuando la mayor parte de mis vecinos también han decidido hacerlo. Temo encontrarme con ellos a la vuelta de una esquina cualquiera de Tenerife, topármelos en un bar de tapas de Bilbao o Pontevedra, verlos acercarse muy sueltos de partes, sin bañador ni pareo, por la playa Es Cavallet de Ibiza. Ni siquiera pienso en New York, Thailandia o Costa Rica: estoy seguro de que los encontraría nada más pisar estas lejanas tierras extranjeras.
Además, hay días que en medio del calor ciudadano sucede algo fresco. Paso casualmente por la puerta del Liceo a las siete de la tarde y me asombro por la cantidad de gente feliz y recién acicalada que hace cola frente al teatro lírico. Los turistas que inundan las Ramblas siempre tienen cara de agobio. Se han duchado temprano, nada más levantarse, y después de varias horas de correr de un lado a otro para no perderse nada de no sé qué extraña cosa, están bastante sudados, fatigados, maltrechos. No quiero ser el Woody Allen de Stardust Memories, siempre en el tren contrario al de la felicidad y la belleza, así que me abro paso entre los bienaventurados para preguntarle al guardia jurado que controla una de las entradas por la razón de tanto contento.
-Es el ensayo general de Turandot. La estrenan mañana.
-¿Y dónde se venden las entradas?, pregunto esperanzado.
-No se venden, se regalan...
-¿¡Dónde!?, demando ahora, enardecido, mientras mis sandalias Massai toman posición para salir corriendo hacia los tickets.
- En realidad en ningún lugar... Suelen darlas a los empleados del teatro, a los estudiantes de música, a...
- Vaya...
Me desinflo, y tal vez por eso mismo no consigo despegarme de allí. No quiero abandonar el tren de los dichosos para volver al de los agobiados. Cerca de donde estoy, una treintañera con vestido floreado de aire retro y el cabello suelto a lo Rita Hayworth, parece esperar a alguien. Insisto:
-Perdona...¿Vas a entrar al teatro?
-Si, ¿querías algo?
-Entrar yo también, pero no sé cómo.
De forma casi milagrosa, una pareja con muy buen oído que estaba por allí, se acerca y me dice:
-Tienes suerte. Si de verdad quieres entrar a ver la función, a nosotros nos han fallado unos amigos.
Veo otra vez* la historia de la frígida Turandot desde la fila diez de platea, una posición inmejorable. Por fin me emociono. Después de tanto espectáculo de presunta vanguardia, el viejo Puccini en la versión de tonos clásicos de doña Nuria Espert, me hace saltar las lágrimas.
Cuando te ganas algo inesperado, sientes que la suerte está contigo, que la vida no te desprecia como a un bicho. La ilusión se ha recargado una vez más y me durará, me duró, unos cuantos días.
Exactamente hasta hoy, cuando veo en los diarios cómo siguen quemándose nuestros bosques por la acción de vaya a saber qué terroristas ecológicos y decenas de fanáticos del Barça, insensibles al verde, han asaltado el césped recientemente renovado de la cancha para arrancar trozos y llevárselos como recuerdo.
La imagen fotográfica con la gente desatada, incontrolable, me hizo recordar una película de 1975: The Day of the Locust (Como plaga de langosta). La dirigió John Schlesinger basándose en una novela del inclasificable y efímero Nathanael West (1903-1940), autor de otra pequeña joya llamada Miss Lonelyhearts.
 A veces pienso que el paraíso terrenal estuvo, y aún quedan rastros de él, a nuestro lado; que la historia de Eva y Adán era sólo una parábola para prevenirnos de lo que podía pasar(nos) si olvidábamos el valor de ciertas cosas que NO tienen precio.
A veces pienso que el paraíso terrenal estuvo, y aún quedan rastros de él, a nuestro lado; que la historia de Eva y Adán era sólo una parábola para prevenirnos de lo que podía pasar(nos) si olvidábamos el valor de ciertas cosas que NO tienen precio.*Posdata: ya contaré otro día que tenga más ganas y menos calor mi primera visión de esta ópera. Una puesta más austera (Colón de Buenos Aires) con dos voces de lujo: Birgit Nilsson y Montserrat Caballé.